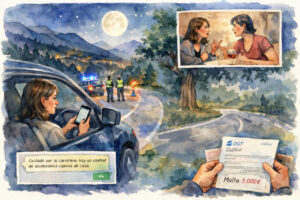Por estos días y desde el pasado mes de febrero, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA dedica al artista multidisciplinar colombiano Carlos Motta la exposición monográfica más grande realizada en un museo europeo, con un tiempo total de exhibición de ocho meses hasta finales del próximo mes de Octubre. Titulada ‘Plegarias de Resistencia’, abarca obras realizadas en veinticinco años de carrera, con obras caracterizadas por el uso del cuerpo, la disidencia sexual y el discurso político.
En la segunda planta del museo ubicado en el Raval barcelonés coexisten sus primeros autorretratos fotográficos con sus performances y videoinstalaciones más recientes. La muestra indaga en el archivo, la violencia, el silenciamiento y los deseos. La obra de Motta ataca el eurocentrismo desde la conquista y el período colonial en las Américas hasta sus propagaciones en el presente, incluyendo la religión en el período colonial. Todo esto en una propuesta desde un punto de vista personal del artista.

Motta propone una producción de obra desde su compromiso personal con historias políticas y movimientos sociales, específicamente con la política de la sexualidad, el género y la crisis del vih/sida. Sus obras proponen relatos alternativos a las narrativas “hegemónicas” de la historia, la religión y la democracia, según especifica la hoja de sala. Su trabajo intenta de una manera visual y discursiva una rectificación social a través de la reescritura de la historia y sus narrativas, las dictaduras militares, el neofascismo y sus violencias de una manera blasfema, corporal y política, muy reaccionaria. Motta es un artista sumamente politizado.
Recorrer la amplia exposición de Motta, independientemente si el espectador comulga o no con sus postulados, implica reconocer la preocupación del artista por la prolijidad técnica de sus piezas y la manera en que las presenta, más allá de lo discursivo, que merece especial atención. Son todas de muy buena manufactura, cuidada, desde sus vídeos hasta sus piezas escultóricas, pasando por sus fotografías, las obras gozan de buena salud.
Carlos Motta (Bogotá, 1978). combina en esta propuesta autorretratos con performances y videoinstalaciones presentados en cuatro capítulos: El homoerotismo prehispánico; las políticas de los cuidados como espacios de liberación homosexual; los actos de autodeterminación que trascienden lo humano; e historias silenciadas como formas de rebelión. A través de estos ejes, Motta práctica la fabulación y la reescritura performativa de la historia para la supuesta transformación social.
En la primera sección titulada “Queerizar/cuirizar los relatos coloniales” (palabra traducida como la castellanización del término anglosajón “queer”) se sumerge en la historia colonial y en la instrumentalización del cristianismo, según él, como herramienta ideológica para oprimir a las disidencias sexuales y de género. Varias piezas –videos, fotografías y objetos– exploran la imposición en los cuerpos prehispánicos por parte de la conquista española y portuguesa. Reescribe mediante acciones performativas relatos homoeróticos que fueron erradicados, prohibidos o relegados al olvido. Esta «inversión», que propone un nuevo relato sobre las normas occidentales y las cuestiona, subraya y contrarresta la ocultación y el silencio a los que fue relegada la homosexualidad de las culturas prehispánicas.

En relación a lo discursivo podría aparecer una interrogante por parte del espectador común. ¿Está correctamente documentado lo que plantean estas obras? Ciertamente sabemos previamente que el artista crea desde la ficción un relato.
Haciendo una indagación sobre la homosexualidad en la América precolombina, podemos saber que muchas culturas presentes en el continente latinoamericano mostraban una diversidad de actitudes hacia la homosexualidad, que a menudo era integrada o tolerada, incluso asociada con roles religiosos y sagrados. No existía una visión monolítica y las prácticas y concepciones variaba según la religión y la cultura específica.
Por ejemplo, se sabe que los mayas eran relativamente tolerantes y algunas fuentes sugieren que la homosexualidad era preferible a las relaciones heterosexuales prematrimoniales, incluso llegando a usar esclavos sexuales para sus hijos. Los aztecas, por su parte, adoraban a Xochiquétzal, una diosa de aspecto masculino que protegía la prostitución masculina y la homosexualidad. Algunos rituales públicos tenían tintes homoeróticos.
En las culturas andinas, especialmente en los Incas, la homosexualidad y la bisexualidad eran a menudo asociadas con temas religiosos y sagrados y en algunos casos se consideraba un requisito para ser chamán, asociado con la sabiduría. Las culturas nativas norteamericanas tenían individuos que asumían roles de género distintos y eran respetados o admirados por sus habilidades especiales. En otros grupos indígenas, muchas tribus consideraban a los homosexuales como poseedores de poderes mágicos o sobrenaturales y tenerlos en la tribu se veía como algo que traería buena suerte. Eso no lo vemos por ninguna parte en la propuesta de Motta, que merecería quizá una revisión.
Es muy importante notar que la información de la que hoy disponemos sobre la homosexualidad en la América precolombina proviene principalmente de relatos de cronistas españoles después de la conquista. Es cierto que muchos de estos relatos fueron utilizados para justificar la persecución y la destrucción de culturas indígenas y para imponer la moralidad europea, a pesar de que existe evidencia arqueológica y etnográfica que contradice las interpretaciones negativas de los cronistas españoles y muestra una mayor diversidad y tolerancia sexual en aquella América precolombina. ¿Pero qué hay de verdad y qué de ficción en todo esto? No lo sabemos.
En su propuesta, entre otras cosas, evita mencionar el importantísimo rol que la Iglesia, en especial la Compañía de Jesús, tuvo durante el período de la conquista y la colonización para proteger a esos mismos indígenas de los abusos de los conquistadores. Lo de Motta se trata de una realidad personal y política que mezcla la conquista y la colonización con ser residente en los Estados Unidos, al que acusa de ejercer sistemáticamente la fuerza bruta y la represión tanto sobre quienes viven dentro como fuera de sus fronteras. A esas alturas el espectador pierde el hilo conductor y la vista solo recorre un cúmulo de ataques contra la colonización y la Iglesia, pasando por alto u obviando intencionadamente la multiplicidad de aspectos positivos que estos sucesos históricos trajeron consigo para el continente latinoamericano, muchos de los cuales se han extendido a lo largo de los siglos hasta nuestros días, como por ejemplo, la lengua, que ha permitido como nunca antes el entendimiento y la cooperación internacional, especialmente en la lucha por la ampliación de derechos humanos y civiles. Por supuesto, el artista está en su pleno derecho de representar a su manera y bajo sus propios puntos de vista su propia realidad.

Según el estudio titulado “Conquistadores y misioneros frente al pecado nefando”, de Guilhem Olivier, disponible en la biblioteca digital del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Gobierno de México, especifica que el problema principal que enfrenta el estudio de la homosexualidad en Mesoamérica es la naturaleza de las fuentes de las que dispone. Según Olivier, no hay ningún documento arqueológico, ni representación plástica o pictográfica alguna en relación con el tema, por lo que sus estudios se basan en relatos de los conquistadores españoles y crónicas de los religiosos. También rescatan a los autores indígenas que escriben en su lengua o en español, pero sin olvidar que se trata de escritores convertidos al cristianismo, que presentan en sus obras una imagen positiva de las civilizaciones vencidas y, por lo tanto, que ocultan a veces sus aspectos menos favorables. Por lo tanto, indica el autor, es inútil buscar en la documentación conservada, textos a favor o escritos por homosexuales. Ningún Catulo maya, ningún Safo azteca dejaron sus testimonios.
Otro autor, Luiz Mott, en su investigación “Etno-historia de la homosexualidad en América Latina”, informa al lector, según un texto ibérico del siglo XV, que para estudiar las prácticas homosexuales en el Nuevo Mundo cuando llegan los conquistadores europeos, disponen básicamente de tres fuentes: esculturas y cerámicas que representan escenas homoeróticas; mitos conservados en la memoria oral de los nativos y registrados en los manuscritos tradicionales; y una vez más, en los relatos de los primeros cronistas que entraron en contacto con los amerindios. Entendemos entonces que la información de la que se dispone es más bien escasa, que abre la puerta a un universo de posibilidades.
Volviendo al presente, específicamente al MACBA, en la segunda parte de la exhibición Motta propone al cuerpo al servicio de las políticas sexuales y de género. En esa propuesta, interroga el concepto de democracia a través de las perspectivas críticas de modos de ejercer ciudadanía tradicionalmente «marginadas». El artista investiga cómo la noción de diferencia en el marco de las comunidades LGTB, que cada día se amplía, se promulga y concibe como un proceso político de transformación social, tras décadas de disidencia sexual y luchas por la liberación. Ahora bien, en esto aparece otra pregunta. ¿Cuando una lucha social o por los derechos civiles o la corrección política entra al museo como tema, lo sigue siendo realmente, o más bien es utilizado por el mainstream como justificación propagandística? También merece una revisión.
En diálogo con activistas, académicos, artistas y testimonios personales, Motta pone de relieve el relato colectivo de quienes son percibidos como desviados o enfermos, así como de los cuerpos vih+. Varias obras conmemoran y rastrean las historias de vidas perdidas debido a la epidemia del vih/sida, pero también el agotamiento y la resistencia de quienes sostuvieron esa lucha compartida. Pero se obvia el presente y los enormes avances que la sociedad ha logrado desde los años sesenta en torno a la inclusión del colectivo homosexual y la lucha contra la enfermedad. Se trata de temas delicados que sin embargo deben ser analizados en toda su amplitud, con rigor y responsabilidad.

En la tercera parte de la muestra, Motta incluye la imagen del diablo en la categorización de las percepciones sociales sobre los homosexuales, los moldes del pensamiento contemporáneo sobre la sexualidad y los cuerpos, y sobre cómo tales categorías siguen determinando qué se considera aceptable o intolerable y qué comportamientos se juzgan como buenos o malos. En esto, también se pasa por alto los significativos avances de la inclusión del colectivo, en especial en Occidente (por ejemplo, en Europa, América Latina y los Estados Unidos, donde la homosexualidad es cada día más tolerada, incluida y normalizada tanto dentro de la vida en sociedad como en la amplitud de derechos garantizados y protegidos por parte de los poderes del Estado).
Finalmente, en la cuarta parte de la exposición, Motta propone una obra que abarca algunas de las obras más tempranas del artista, donde tensa y transgrede los límites del cuerpo libidinal y se aventura en universos de autodeterminación más allá de lo humano. En fotografías en blanco y negro de finales de los noventa, el artista interpreta para la cámara escenas en las que se transforma en personajes ficticios que evocan a figuras híbridas animalhumano o bien a seres momificados y monstruosos. Motta expone la fragilidad del cuerpo y la memoria corpórea de la enfermedad. En una invocación a los vínculos entre seres vivos e inanimados, esta obra, como muchas otras en la trayectoria de Motta, señalan prácticas que resucitan y se ocupan de la vida que nos rodea y nos conectan en una red orgánica, protectora e interespecie de conocimientos y maneras de ser colectivas.
La trayectoria de Carlos Motta incluye exposiciones retrospectivas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y Röda Sten Konsthall de Gotemburgo. Su obra ha sido incluida en colectivas, bienales y festivales de cine como la Bienal de Venecia, el Institute of Contemporary Art (ICA) en Los Ángeles, el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, el Lincoln Center; la Bienal de Berlín de Arte Contemporáneo, el Metropolitan de Nueva York o la Bienal de São Paulo. Motta ha recibido becas y reconocimientos como la beca Rockefeller Brothers Fund o la beca Guggenheim. Su obra forma parte de colecciones permanentes del Metropolitan Museum of Art, el MoMA, el Guggenheim, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centre Pompidou, entre otras.
La práctica artística multidisciplinar de Motta, básicamente, habla de las condiciones sociales y las luchas políticas de las comunidades de minorías sexuales, étnicas y de género con el objetivo de desafiar los discursos mediante actos de autorrepresentación. Sin embargo, en un cuarto de siglo las cosas han cambiado mucho, donde las condiciones sociales han mejorado significativamente para las minorías sexuales, al igual que los discursos, que han tendido a suavizarse con los años a medida que la sociedad se ha vuelto más adulta, más comprensiva y tolerante. La obra de Motta es de enorme calidad técnica en su multiplicidad de formatos, pero merece ser reajustada y actualizada a nuestros tiempos para continuar vigente y ser universal. Será, desde las artes, el mejor aporte político para su propio colectivo. Talento tiene para esa tarea y de sobra.